Relaciones Universidad y Empresa en el siglo XX venezolano. Una historia en cinco actos
Félix Ríos Álvarez (*)
A la luz de más de 100 años de historia de auges y caídas económicas debido a los azares del mercado internacional del petróleo, la idea de fortalecer la relación universidad-empresa y fomentar así el espíritu empresarial desde la educación superior en Venezuela pareciera ser algo obvio. Lo cierto es que la revisión de algunos antecedentes históricos nos revela que ese “santo grial” de la “diversificación” de la economía venezolana, promoviendo actividades que vayan más allá del extractivismo, ha sido un camino lleno de avances y retrocesos que aún hoy luce como una materia pendiente por fortalecerse.
Siendo que para el momento de escribir este artículo, la idea del emprendimiento está sumamente extendida en la literatura, en la oferta formativa y en la definición de un sinfín de actividades económicas, este trabajo procura servir de aproximación a la reconstrucción de los antecedentes de la promoción del espíritu empresarial desde la educación superior venezolana, mucho antes de que la idea del emprendimiento tomara el auge que hoy día tiene.
Acto I. A tres años de que Joseph A. Schumpeter escribió su obra “Teoría del desarrollo económico” (1911), Venezuela vivió el reventón del pozo Zumaque I y con ello se reconoce el inicio del auge de la industria petrolera en nuestro país (Straka, 2016:10). Este hecho cambió el perfil económico de un país con una económica agropecuaria, básicamente rural, “hacia una economía moderna en la que se establecieron empresas exploradoras, productoras, explotadoras y comercializadoras del petróleo, surgiendo un halo de empresas de servicio e industrias suplidoras de bienes” (Briceño Fortique: 2019).
Acto II. Mientras que en 1945 en Estados Unidos el presidente Roosevelt encarga el informe «Ciencia, la frontera sin fin», que concibe la investigación científica vinculada al desarrollo tecnológico y a las empresas como la principal fuente de riqueza, progreso económico y competitividad, teniendo como uno de los indicadores utilizados para medir la innovación la transferencia de conocimiento desde las universidades o centros de investigación (Bush, 1999; Ríos Álvarez, 2022), en Venezuela “se iban cumpliendo etapas” para ir avanzando en la comprensión académica, gerencial y técnica de las posibilidades productivas del país, primero con la fundación de las primeras Facultades de Ciencias Económicas y Sociales del país, empezando con la UCV (1938), lo cual luego empezó a diseminarse en otras universidades del país hacia la década de los 50. Algo similar ocurrió con los estudios de Administración, primero en la UCV hacia 1946, y luego en otras casas de estudio. Inclusive los programas avanzados de gerencia, llegaron a darse antes de la creación de algunas de las escuelas universitarias, y representan un antecedente a la idea que dio origen al IESA en 1965, “atendiendo la necesidad sentida de la profesionalización de la gerencia” (Briceño Fortique: 2019).
Acto III. Para 1960, ya uno de los primeros parques tecnológicos del mundo ubicado en la Universidad de Stanford (Palo Alto, Estados Unidos) contaba con más de 40 empresas (Sandelin, 2004: 4), mientras que según Pérez Vigil “la industrialización [en Venezuela] es un fenómeno tardío en comparación con otros países de la región. Sus inicios se ubican en la década del cincuenta y sesenta del siglo pasado”. La Declaración de principios sobre política industrial, según la cual el gobierno apoyaría el proceso de industrialización del país, aprobada en 1958, y el decreto número 512 “Compre venezolano”, desde enero de 1959, son factores que impulsan este proceso (Pérez Vigil: 2013, 474).
Sin embargo, a la luz de documentos como “La Responsabilidad Empresarial en el Progreso Social de Venezuela. Seminario internacional de ejecutivos”, que sirvió de memoria del encuentro empresarial que se celebró en la ciudad de Maracay del 17 al 21 de febrero de 1963, reconociendo el llamado para asumir una “nueva actitud” entre los asistentes para ampliar el marco filosófico y la actuación de la empresa privada frente a las necesidades sociales, para ese entonces no se registran mayores detalles de cómo “Establecer un vínculo estrecho con las instituciones educativas, particularmente las de enseñanza superior de donde se nutre de los técnicos y científicos requeridos” (Seminario Internacional de Ejecutivos, 1963: 165).
Acto IV. En 1968 se funda la empresa Intel (Palo Alto, Estados Unidos). En sus inicios uno de sus fundadores, Bob Noyce, se acercó al profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad de Stanford, Jim Angell, consultando si había alguien en el campus con quien debería hablar, y el profesor Angell le dio el nombre de Marcian “Ted” Hoff entre otros, convirtiéndose en el empleado número 12 de esta empresa, y también en parte del equipo, junto a Federico Faggin, que en 1971 desarrollaría el primer microprocesador 4004 revolucionando así la electrónica y las tecnologías (Engineering Stanford). Mientras esto ocurría, para marzo de 1972 el presidente de Conindustria para ese momento, Roberto Salas Capriles, señala la brecha que existía entre la educación y el proceso de industrialización: “…el proceso industrial no puede crecer ni prosperar, si la población laboral, técnica y profesional del país, no tiene los conocimientos y la capacitación necesaria para poder participar en forma activa y eficaz en el desarrollo de la producción…” (Gallegos, 2022) (nota 1).
Acto V. Para el año 1993, luego de enfrentar una serie de crisis económicas, incluida una alta inflación y una deuda externa creciente, el estado de Israel lanzó el programa Yozma, como una iniciativa estratégica para atraer inversión extranjera y fomentar la creación de empresas de alta tecnología en Israel. El objetivo era desarrollar un ecosistema emprendedor y fortalecer la industria tecnológica como un motor clave de crecimiento económico (Gutiérrez Izquierdo: 2023), en este modelo la conexión entre los dos mundos, empresa y universidad, es total gracias a los llamados Centros de Transferencia Tecnológica (Otto, 2016).
Siguiendo con los paralelismos que han acompañado a este artículo, a finales de los años 80 e inicios de los 90, en Venezuela se ensayó una nueva etapa en la relación Universidad-Industria con la creación de los primeros Parques Tecnológicos en el país, en diferentes ciudades Mérida, Barquisimeto y Caracas, a las que luego se le sumó Maracaibo. Este proceso “a pesar de nacer y desarrollarse en un entorno no totalmente favorable” logró resultados significativos en sus primeros años (Crespo, 2001).
A modo de cierre
Cerrando el siglo XX, Carlota Pérez hacía el siguiente balance: “el CONICIT vivió inevitablemente en un mundo relativamente aislado y en consecuencia se concentró en apoyar la creación y desarrollo de la oferta de tecnología…”, por lo que para el año 2000 invitaba a que se abandonaran:
“…los intentos unilaterales de construir un puente universidad-industria. ¡Lo que hay que eliminar es el río que las separa! Hay que montar e impulsar la cooperación fructífera y permanente entre el aparato productivo y la universidad. La empresa, por su parte, tiene que abandonar el desperdicio de la capacidad técnica del personal y lograr el pleno reconocimiento de su potencial y emprender su uso creativo” (Pérez, 2000).
Para cerrar este repaso de algunos acontecimientos y balances en la relación empresa y universidad en el siglo XX, se comparten las palabras de Arturo Uslar Pietri al señalar desafíos vigentes aún hoy -50 años después- para empresarios y la sociedad en su conjunto, quienes deben prepararse ante:
“…ese tiempo de cambio hay que responder con una mente ágil y con una gran capacidad de adaptación. Yo creo que sería suicida el que alguien pretendiera mantener el statu quo de lo que eran las relaciones sociales del pasado. Yo creo que, al contrario, no solamente hay que adaptarse a los cambios, sino que deberían más bien anticiparse los cambios, adelantarlos e iniciarlos y tomar un poco la iniciativa de esas transformaciones fecundas que van a permitir que los hombres de empresa, como miembros activos y responsables de una sociedad, puedan ofrecer soluciones mejores, más aceptables y más prácticas al problema social que sacude al mundo y que sacude a nuestro pueblo. Yo creo que está llegando a su fin el tiempo del ocio estéril y del beneficio no ganado, yo creo que estamos entrando en un tiempo en que no va a justificarse ni el ocio ni el beneficio no ganado, en que lo que va a regir es el trabajo compartido y el beneficio compartido…” (Seminario Internacional de Ejecutivos, 1963: 121).
¿Este recuento de “Actos” será suficiente para dar una justa dimensión a todo lo que significa la valoración de la relación Empresa – Universidad en el siglo XX venezolano? Definitivamente No.
¿Cuáles son las lecciones aprendidas, las resistencias al cambio, las buenas prácticas y casos de éxito que nos deja el siglo XX? La intención es abrir la conversación a través de esta Nota en la Bitácora de InterConectados como paso previo al XI Foro Invertido sobre la universidad venezolana del futuro, para encontrar pistas que nos ayuden a fortalecer capacidades, anticiparnos a los cambios e impulsar con mayor vigor el trabajo y el beneficio compartido entre las empresas y las universidades en este siglo XXI.
*Félix Ríos Álvarez, Sociólogo (UCAB), Magister en Gerencia Pública (IESA) y presidente de la asociación civil @OpcionVenezuela
Nota
(1) En base a esta ponencia, se sientan las bases para la creación de la Fundación Educación Industria (Fundei), en 1975. Del conjunto de programas desarrollados merece especial mención el de “pasantías en la industria”. De esta manera Fundei “en su primer año permitió la participación de 7234 estudiantes, con un promedio de dos meses de duración en 1283 empresas industriales, distribuidas en todo el territorio nacional” (Lucas, 2005: 97).
Referencias
- Schumpeter, J., The Theory of Economic Development, New Brunswick – London: Transaction Publishers, 6ª edición, 2012.
- Straka, Tomás. La Nación Petrolera. Venezuela 1914-2014. Universidad Metropolitana, 2016. https://www.unimet.edu.ve/unimetsite/wp-content/uploads/2013/02/La-Nacion-Petrolera-Venezuela-1914-2014.pdf
- Bush, Vannevar. Ciencia, la frontera sin fin. Un informe al presidente, julio de 1945 (1999). Redes, 6(14), 91-137. http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/715
- Briceño Fortique, Frank. Gerencia hecha en Venezuela: El IESA en la memoria, Editorial Alfa, 2019.
- Pérez Vigil, Ismael. La industrialización de Venezuela (1958-2012). Revista SIC Aniversario, 2013. http://64.227.108.231/PDF/SIC2013760_474-477.pdf
- Seminario Internacional de Ejecutivos, La Responsabilidad Empresarial en el Progreso Social de Venezuela. memoria del seminario celebrado en la ciudad de Maracay del 17 al 21 de febrero de 1963. Editorial Cromotip, 1963.
- Lucas, Gerardo. Industrialización contemporánea en Venezuela. Política industrial del Estado venezolano 1936-2000. Trabajo presentado para optar al título de Doctor en Historia, UCAB, Caracas, 2005. http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ4049.pdf
- Otto, Carlos. El milagro de Israel: así es la fórmula que lo convirtió en el nuevo Silicon Valley. La Vanguardia (19/06/2016). https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160618/402597185310/israel-emprendedores-startups-silicon-wadi.html
- Crespo, Germán. Los parques tecnológicos y el negocio de la tecnología. https://www.revistaespacios.com/a99v20n01/20992001.html#ref
- Sandelin, Jon. The Story of the Stanford Industrial/Research Park. Paper prepared for the International Forum of University Science Park, China (2004) https://web.stanford.edu/group/OTL/documents/JSstanfordpark.pdf
- Engineering Stanford. Ted Hoff: the birth of the microprocessor and beyond https://engineering.stanford.edu/magazine/ted-hoff-birth-microprocessor-and-beyond
- Gutiérrez Izquierdo, Juan Carlos. El Programa Yozma de Israel, una lección para América Latina. May 21, 2023 https://www.linkedin.com/pulse/el-programa-yozma-de-israel-una-lecci%C3%B3n-para-america-juan-carlos/?originalSubdomain=es
- Albornoz, O. (2017). El aislamiento de la universidad, la alternativa de la globalización. Ciencia y Educación, 1, 23-36. https://doi.org/10.22206/cyed.2017.v1i1.pp23-36
- Pérez, Carlota. Cambio de paradigma y rol de la tecnología en el desarrollo. Charla en el Foro de apertura del ciclo “La ciencia y la tecnología en la construcción del futuro del país” organizado por el MCT, Caracas, Junio de 2000. https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1281629896.carlotaperez_cambio_de_paradigma_y_rol_de_la_tecnologia_en_el_desarrollo_.pdf
- Páez-Acosta, Guayana, Delgado Flores, C., Giraud Herrera, L., Ojeda, E. y Ríos Álvarez, F.. Opciones para el impulso de una economía de impacto en Venezuela: A la búsqueda de capacidades y posibilidades. Comunidad B Venezuela, 2021. https://drive.google.com/file/d/1oZr4n1mMgNduX2-Ia9URbPa3VOjr-uCf/view
- Ríos Álvarez, Félix. El Emprendimiento y sus vertientes. Historia del ecosistema emprendedor venezolano. En Debates IESA, 14 marzo, 2022. http://www.debatesiesa.com/el-emprendimiento-y-sus-vertientes-historia-del-ecosistema-emprendedor-venezolano/





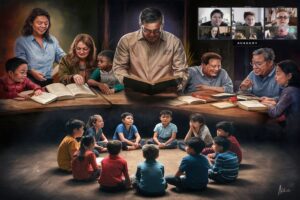




20 comentarios